La historia del descubrimiento de la casa de la Virgen contada desde el terreno

Cada 9 de febrero la Iglesia recuerda en su santoral a la beata Ana Catalina de Emmerick. En 2017, un equipo de La Contra TV (canal de vídeos desaparecido en 2021) se desplazó a Turquía para investigar la casa donde la Virgen María habría pasado sus últimos días en la tierra, según testimonio de la beata Ana Catalina de Emmerick. La mística nunca visitó el lugar, y la historia de su hallazgo es asombrosa. Lo escribió así Gonzalo Altozano cuando era director de La Contra TV.
***
Todo empezó en el año del Señor de 1891. Realmente, todo empezó mucho antes, pero ¿dónde está escrito que las narraciones han de seguir un orden lineal? Dejémoslo, de momento, en que todo empezó en 1891.
Ese año, sor Marie de Mandat Grancey, superiora de las Hijas de la Caridad del hospital francés de Esmirna, en la actual Turquía, andaba enfrascada en la lectura y relectura de un libro en el que tenía puestos sus afectos y cuyas páginas la transportaban a otros tiempos y otros países y, en ocasiones, a otros mundos.
Aunque en el libro se hablaba mucho de amor, vaya por delante que no se trataba, ni muchísimo menos, de una novelita de caballeros audaces y damas de las camelias; de ser así, una misionera de la ortodoxia de sor Marie no hubiera decretado, intramuros de su comunidad, la lectura de aquellas páginas en voz alta para sus monjitas. Tampoco se trataba, propiamente, de un libro de geografía e historia, por más que en él se detallaran, y con qué detalle, valga la redundancia, geografías e historias.
Era, en resumidas cuentas, un libro tan maravilloso -por las maravillas sin fin que en él se relataban- como inclasificable. Y sin embargo…
Una casita en las montañas
Sin embargo, sor Marie creyó ver la manera de clasificar el libro, y para siempre, bien en el estante de los cuentos de hadas, bien en el de los libros de Historia. De Historia Sagrada, en este caso. El libro, como queda relatado, contaba mil y una historias, todas con un hilo conductor, y cada una encuadrada en un marco geográfico determinado.
No se trataba de verificar sobre el terreno todas y cada una de aquellas historias, tarea imposible de llevar a cabo por una humilde misionera, por muy determinada que fuese su determinación, que lo era. Bastaba, más bien, con identificar un único escenario. Lo suficientemente importante en el relato, eso sí. Y también lo suficientemente cercano en el espacio; no más de unos días de viaje. Por ejemplo, la casita en las montañas, o lo que quedara de la misma, construida a los pies de una ladera, desde lo alto de la cual podía divisarse el mar, el mar Egeo, y las ruinas de la ciudad de Éfeso, tal como se describía en el libro.

Lo que es casi seguro es que su prurito arqueológico no la atribuyó la religiosa a cosa del demonio. Si no, no le hubiera sugerido al capellán del hospital, el sacerdote lazarista padre Jung, que se aventurase él en busca de la misteriosa casita. No cabe duda de que el sacerdote conocía la existencia del libro.
En caso de no haberlo leído, cosa improbable porque llevaba un tiempo causando furor en los círculos católicos del mundo, ya se habría encargado sor Marie, la más rendida prescriptora de sus páginas, de hacerle un resumen de las mismas. El problema era que el padre Jung, lo mismo que sor Marie, estaba sujeto a una serie de responsabilidades de las cuales solo podía librarle su superior, el padre Poulin.
Quién sabe si este, a su vez, no ardía en deseos de saber si la consolación espiritual que le provocaba la lectura de las páginas del libro tenía un fundamento real o, más bien, la vaporosa consistencia de una superchería; quién sabe, decimos, porque dio permiso al padre Jung para que armase una expedición con la que sacar a todos de dudas.
Podría escribirse que al equipo del padre Jung se lo tragaron las espesuras de las montañas de Anatolia, que allí hubieron de enfrentar peligros sin cuento, enfrentándose a bestias mitológicas o casi, hasta que años después fueron encontrados al borde la inanición, tocados con unas de esas barbas apellidadas bíblicas, pero con la satisfacción de la misión cumplida. Podrían escribirse estas y otras cosas, pero toda la emoción que le aportarían al relato, se la restarían a la veracidad del mismo.


La Puerta de la Santísima
Porque lo cierto es que Jung y sus compañeros de aventura solo tardaron dos días en encontrar lo que andaban buscando. Y antes lo hubieran encontrado si, en lugar de pertrecharse como los exploradores que no eran, se hubiesen fiado únicamente de sus brújulas, de las descripciones contenidas en el libro causante de que se encontraran donde se encontraban y en los conocimientos acerca del terreno de las gentes del lugar.
Pues fue tras preguntar a unas mujeres que laboraban en un campo de tabaco dónde podían beber agua, que estas les indicaron que cerca de las ruinas de una capilla no muy lejos de allí, a los pies de una loma desde lo alto de la cual podía contemplarse el mar Egeo y las ruinas de Éfeso.
Un templo, por cierto, al que cada 15 de agosto, ojo con la fecha, y desde tiempos inmemoriales, acudían en peregrinación gentes de los alrededores, de confesión ortodoxa la mayoría, no en vano el lugar había sido bautizado por la tradición local como Panaghia Kapulu, en cristiano, y nunca mejor dicho, la Puerta de la Santísima, esto es, la casa donde la Virgen María habría pasado sus últimos días en la tierra, antes de ser asunta al cielo, tal y como se sostenía en el libro responsable último y primero de aquella expedición.

Ahora bien, de mantener por más tiempo el secreto se corre el riesgo de que tal recurso pierda dicha efectividad y ese mismo alguien deje de seguir leyendo, hastiado ya de tanto enigma. Ahí va el título: La vida oculta de la Virgen María.

Lo que ella veía, y los demás no, eran, sobre todo, estampas vivas de la Historia Sagrada, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, con especial detenimiento en la Pasión de Cristo y, como queda relatado, en la vida de María Virgen; y todo un siglo antes de que los hermanos Lumière inventaran el cinematógrafo, con que nadie podía afearle que viera demasiadas películas.
Ella, en lugar de devolver piedra por piedra, encajaba humilde los agravios de las otras monjas, con el ruego a Dios de que tuviera a bien imprimirle la cruz en su corazón, cosa que hizo, y en toda su literalidad. Que ya lo decía santa Teresa: se derraman más lágrimas por las plegarias atendidas que por las no atendidas.
De hecho, murió -serena, alegre y confiada, al decir de los testigos- en 1824 de una tisis pituitosa con resultado de parálisis pulmonar, pero como pudo haber muerto en cualquier otro momento por causa de alguna de las incontables enfermedades del alucinante cuadro que padeció a lo largo de su vida.
Jugo de cereza
No fueron los estigmas, cabe insistir, los únicos sufrimientos de la monja, como no fueron tampoco los únicos dones sobrenaturales con los que fue bendecida. Para no ser exhaustivos, sirvan como ejemplo solo dos fenómenos cuyos nombres los señala en rojo el corrector de word cuando los escribes en el ordenador, de raros que son: la cardiognosis o facultad de leer lo que está oculto en los corazones, incluso en los corazones de los perfectos desconocidos, y la inedia o capacidad de vivir sin apenas probar bocado, con una dieta, en el caso de Emmerick, a base solo de agua y el pan de la Eucaristía, al menos entre 1813 y 1816, que en sus últimos años la enriquecería, y solo en contadas ocasiones, con una cucharada de caldo, una o dos de crema de avena o cebada, un poco de manzana cocida, o el jugo de una cereza que sorbía para enseguida escupir la piel, la pulpa y el hueso.
El olvido de sí
Siendo así las cosas, era lógico y normal pensar que la monja de Düllmen llamase la atención de las gentes y, con la de las gentes, las de las autoridades, eclesiásticas, por supuesto, pero también civiles y militares; ella, que tenía vocación de monja pero no de atracción de feria ni de conejillo de indias; ella, que sacaba del cuerpo las palabras justas y necesarias cuando de hablar de su propia persona tocaba, pues detestaba el “yo” (pero el “yo” suyo, no el de los demás); ella, en fin, que se había planteado la vida como una campaña permanente y sin cuartel de olvido de sí misma.

Si la motivación de la primera era la de constatar la sobrenaturalidad o no de los fenómenos, la de las otras dos tenían que ver con razones de orden público. Sea lo que sea, las tres investigaciones procedieron, cada una en su momento, con enorme rigor (excesivo, en ocasiones), sin quitar el ojo a Ana Catalina día y noche, durante semanas y semanas.
Ninguna, eso sí, ni siquiera aquellas que tenían el prejuicio como punto de partida, concluyó que se trataba de un fraude, más bien lo contrario.
Cosa, por otro lado, nada extraña, pues sucedía con frecuencia que había quien iba a visitarla con la curiosidad morbosa de los estigmas, y salía de allí con estos en un segundísimo plano y, por decirlo de una manera cursi, la dulzura de Emmerick palpitándoles en el corazón.
Con el ardor propio del converso que no se detiene en barras, como si así pretendiera recuperar el tiempo perdido, Brentano quiso a Emmerick para sí y solo para sí, y cualquier persona o cosa, ya fueran su médico, su director espiritual, sus amigos, sus ratos de oración, sus labores de caridad, lo que fuera, en fin, que se interpusiera entre la mística y él y la misión que a sí mismo se había encomendado, habría de saber de las iras de tan enérgico caballero.
El noble oficio de amanuense
Cómo soportó Emmerick durante tantos años, ayuna de fuerzas como estaba, un carácter tan avasallador como el de Brentano solo se explica por razones de orden sobrenatural: la primera, la oportunidad que vio de ejercer con él, más todavía de lo que ya lo hacía con los demás, la caridad cristiana; la segunda, por obediencia debida a la superioridad, la cual había considerado oportuno que las visiones se pusieran negro sobre blanco, para no habitar así durante siglos en la siempre modulable tradición oral.
La cosa es que Brentano no se limitó al noble oficio de amanuense, sino que, escritor como era, dotó de contexto cuanto le contaba la monjita, dándole a todo un orden narrativo, y permitiéndose quizás alguna licencia menor en este pasaje o aquel, que para eso estaba inscrito el hombre en la escuela romántica. La que liaste, Clemens, la que liaste.
Porque Ana Catalina de Emmerick fue beatificada. Sucedió en 3 de octubre de 2004, siendo obispo de Roma Karol Wojtyla. Aquel día, volvió a quedar claro que los procesos de beatificación y canonización en modo alguno suponen un juicio sobre fenómeno sobrenatural alguno, sino que son, más bien, el reconocimiento oficial por parte de la Iglesia de la santidad de vida de uno de sus hijos, siendo tales fenómenos, en todo caso, el refrendo de unas virtudes ejemplares.
De lo contrario, ¿cómo explicar el asombroso hallazgo de la casa de la Virgen en Éfeso en 1891? Y aquí retomamos con el principio de esta historia.

Por si esto fuera poco sorprendente, tiempo después, unas excavaciones desenterrarían los cimientos de una casita edificada entre los siglos I y II de nuestra era, y cuyo plano correspondía a la descripción de Ana Catalina de la vivienda de María en Éfeso.
Cómo no terminar declarando el lugar santuario mariano, el santuario de Meryem Ana (la Casa de María), y cómo no ser el mismo destino de millones de peregrinos de entonces acá, entre ellos, y para conjurar cualquier sospecha, tres papas de Roma: Montini en 1967, Wojtyla en 1979 y Ratzinger en 2006.

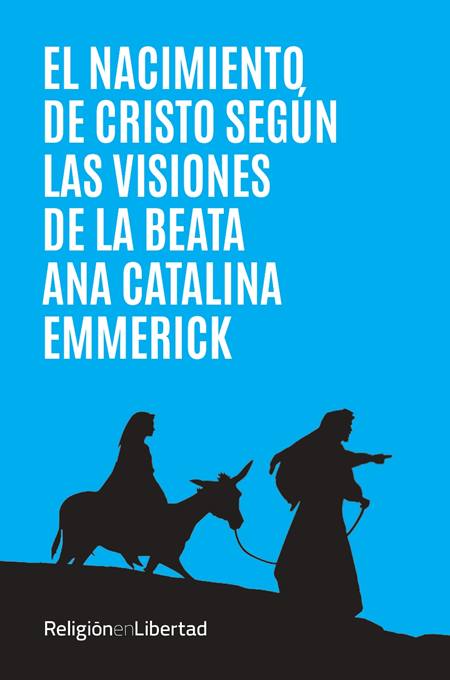
Sem comentários:
Enviar um comentário